THE SECRET SONG, de Samantha Campbell
Creo que existen básicamente tres formas de enseñar música. Por un lado, estaría la tradicional, la oficial, la que hemos tenido en España, en la que la música siempre se ha considerado una “María”. Ojalá hubiera tenido un profesor de música tan motivador como lo fue el de literatura, pero por desgracia no tuve esa suerte, aunque consiguió inculcarme al menos el placer por escucharla.
Por otro lado, en el otro extremo, está el método que utiliza Terence
Fletcher (posiblemente el mejor papel de J. K. Simmons de toda su carrera) en
"Wiplash" (2014), perfeccionista hasta la paranoia,
competitivo hasta la médula, y completamente desquiciado. Es un método que
busca la excelencia, despreciando precisamente la imperfección del ser humano. Extrapolando
a la realidad de una forma no tan exagerada como en ese título, podríamos
pensar en conservatorios y escuelas especializadas.
Por último, nos encontramos con el método Orff, desarrollado por Carl Orff
a partir de 1930, que enseña música a alumnos de muy temprana edad potenciando
la voz, el cuerpo y el baile. Partiendo de esta idea, de esta premisa, Samantha
Campbell nos invita en su película "The secret song" a un
increíble viaje para conocer el esfuerzo que Doug Goodkin, James Harding y
Sofía López-Ibor, el primero desde hace ya cuarenta y cinco años, están
realizando en cuerpo y alma para desarrollar la musicalidad innata de los
niños. Los tres trabajan en The San Francisco School, un pequeño colegio
fundado en 1966 por un grupo de hippies para proporcionarles una educación
diferente a sus hijos. En la actualidad cuenta con 385 alumnos desde primer
hasta octavo grado. El ambiente que se respira en el lugar resulta muy
atrayente, tanto por la paz que lo invade como por la magia de Doug y los demás.
Samantha nos muestra unas imágenes de las carreteras y nudos de conexión que
rodean el colegio, lo que potencia esa sensación de remanso de paz en medio del
caos.
Samantha Campbell ha logrado con su primer documental algo que resulta muy
complicado de conseguir: implicar, motivar al espectador a indagar más sobre lo
que se está mostrando en la pantalla. El hilo lo marca el último año de Doug,
previo a su jubilación. A medida que avanza el año, se nos muestran los diferentes
aspectos y recursos utilizados en el colegio para enseñar música en función de
la edad de los alumnos. De manera imprevista e inevitable, casi al final de ese
año hizo su aparición la terrible pandemia de covid, lo que obligó a un
confinamiento que por supuesto afectó también al pequeño colegio de San
Francisco. En ese momento el documental refleja de una manera muy gráfica la
incertidumbre, la ignorancia de lo que estaba ocurriendo, el miedo a lo
desconocido de Sofía, por ejemplo, o la falsa esperanza de Doug, que pensaba de
manera inocente que todo se iba a resolver en dos semanas. En unos planos que
me parecieron preciosos de fachadas de casas y calles vacías, que me trajeron a
la memoria la atmósfera melancólica de los cuadros de Hopper, se nos muestra la
soledad que todos sentimos en aquellos momentos. Poco a poco, paso a paso,
tanto los profesores como los alumnos se las ingenian para mantenerse activos a
través de las redes, proponiendo clases, realizando ejercicios… Se percibe la
emoción que debió de sentir Sofía cuando contempló las filmaciones que sus
alumnos habían grabado tocando algún instrumento.
Al pasar la pandemia y juntarse de nuevo profesores y alumnos, el
documental se centra en la jubilación efectiva de Doug, en la labor de
formación de profesores a lo largo de todo el mundo, y en los festivales de música
en los que los alumnos participan.
Dicho así suena bien, y queda claro, pero las palabras no le pueden hacer
ningún honor a lo que desde el mismo principio podemos contemplar en el
documental. Doug Goodkin, con cuatro pautas, con dos instrucciones, impartidas
de una forma entrañable pero precisa al mismo tiempo, consigue implantar un
sugerente ritmo de jazz en el alma de los alumnos de primer grado que han
acudido por primera vez a la escuela de San Francisco. Y ahí empieza todo.
Ritmo, improvisación, disciplina, pero sobre todo, y por encima de todo, una
tremenda sensación de que los alumnos de esa clase se lo están pasando bomba.
Doug tiene un estilo personal muy especial para transmitir, con una mezcla muy
curiosa de diversión y rigor, la pasión por lo que hace. Resulta muy
complicado, tanto para sus alumnos como para los que contemplamos el
documental, no dejarse llevar por la ilusión de estar creando, improvisando algo
importante. En algunos momentos de la sesión se intuía en el cine el movimiento
acompasado de las piernas y manos de los espectadores, que seguíamos el ritmo
marcado por Doug.
En una escena del documental aparece Doug disfrazado del espantapájaros de “El
mago de Oz”. Recuerdo que al ver esa imagen pensé “Vaya, ahora está claro
todo…”. Doug Goodkin ha estado cuarenta y cinco años desarrollando el método
Orff, labor que compartió al principio con Avon Gillespie, que también aparece
en imágenes de archivo. Pero la clave de todo, lo importante a mi modo de ver,
es la magia con la que este hombre ha planteado su “trabajo”, y lo pongo adrede
entre comillas porque en su caso no se trata de un trabajo, sino de una admirable
filosofía de vida. Es imposible para esos alumnos de primer grado sustraerse al
embrujo de la magia, al sentido del ritmo, del mismo modo que nos resulta
imposible a los que contemplamos el documental. Entiendo que les resultara
imposible a James Harding primero, y a Sofía López-Ibor después, no dejar atrás
sus respectivos compromisos laborales y vitales para embarcarse en esa
aventura, en ese viaje de enseñanza de vida. Entiendo que le haya resultado
imposible a Samantha, la directora del documental y madre de un alumno de la
escuela, no aportar su granito de arena rodando todo esto para mostrárselo al
mundo. El entrañable espantapájaros de “El mago de Oz” había inoculado
su magia primero en Doug, y después en todos los que hayan tenido el honor de
conocerle, a él y a su forma de enseñar. Porque en The San Francisco School
se enseña música, por supuesto, pero también se transmiten valores, disciplina,
compromiso, sacrificio, y todo lo que en definitiva constituye una vida plena y
feliz.
Uno de los juegos que propone Doug a sus alumnos consiste en colocarse un
peluche en la cabeza. Puedes andar, moverte o bailar mientras lo mantengas ahí,
pero si se te cae te quedas congelado (“freeze”, susurra Doug con esa
tranquilidad que contagia a quien le escucha). Sólo puedes moverte cuando otro
compañero te coloque de nuevo el peluche en la cabeza. ¿Cabe un ejercicio más
sencillo, y al mismo tiempo inteligente, para fomentar la empatía? En una
escena del documental muy simpática, Sofía nos cuenta que muchos padres van con
su hijo o hija al colegio y le dicen que tiene dotes para la música, que le
gusta tocar tal o cual o instrumento. Sofía nos confiesa “se sorprenderían
si les dijera que TODOS los niños tienen esas dotes para la música, y que sólo
hay que conseguir que las saquen de su alma”. Además de cierto, creo que
esto es extrapolable a todo lo demás. Todos los niños llevan en su interior la
música, la empatía, la tolerancia, la disciplina, el sacrificio, la felicidad…
Y únicamente necesitan a alguien que sea capaz de sacar todo eso de su
interior, y si es de una manera tan divertida como la que han conseguido Doug,
James y Sofía, mejor que mejor.
Se me quedó grabada para siempre una de las escenas más emotivas que he
visto en mucho tiempo, que creo además que justifica el título del documental.
Doug dice que entre las maderas del xilófono que tenemos ante la vista, y nos
disponemos a tocar, hay una canción secreta, especial para nosotros, y que esa
canción secreta es la que tenemos que descubrir y tocar para ser felices.
Ojalá que todos encontremos alguna vez esa canción secreta, si es que no lo
hemos hecho ya.
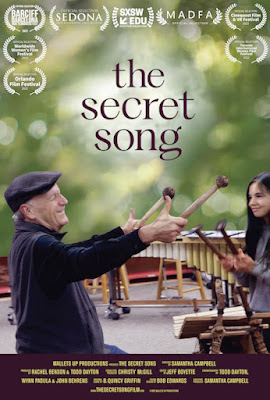


Comentarios
Publicar un comentario